París es como un palimpsesto: parte de la página puede estar rasgada; algunas secciones pueden haber desaparecido. Lo que se ve ha sido reescrito varias veces por generaciones, en diferentes alfabetos y lenguas. Un extracto exclusivo de Paris Isn't Dead Yet: Sobrevivir a la gentrificación en la Ciudad de la Luz(Saqi Books 2024)
Cole Stangler
Si coge el metro de la línea 2 en Barbès-Rochechouart, justo en el extremo sur de la Goutte d'Or, es probable que se cruce con uno de sus pasajeros habituales en el trabajo. Es bajito y delgado, con un miniteclado Casio colgado del hombro. Cuando empieza a tocar, las primeras notas de las teclas pueden sonar anodinas, como las de cualquier músico callejero. Pero una vez que Mohamed Lamouri empieza a cantar, su voz de otro mundo es imposible de ignorar. Áspera y áspera, al borde de la aspereza, atrae por su extrañeza y conmoción. También es capaz de una tremenda versatilidad, pasando del dramatismo del raï argelino a una hábil versión en árabe de "Billie Jean".
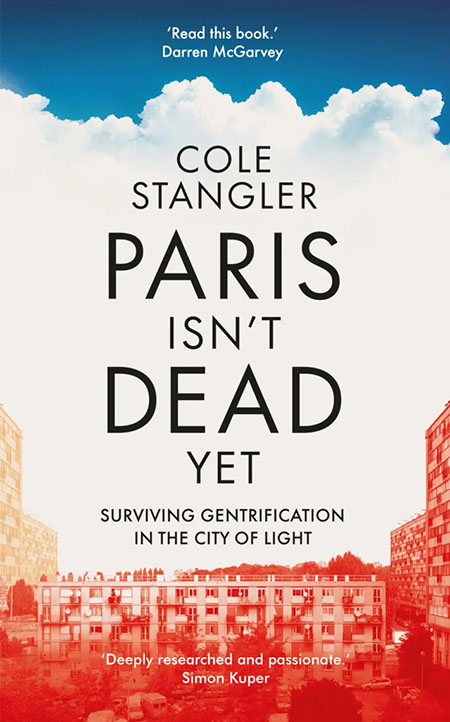
Desde Barbès, sólo hay diez minutos en metro hacia el este hasta el barrio de Belleville. Desde que se sale del metro, se palpa la energía en el ambiente: jóvenes que venden cigarrillos de imitación; letras chinas gigantes sobre un restaurante que da a la plaza y una traducción al francés en luces de neón que dice "LE PRÉSIDENT"; trabajadoras del sexo que se alinean en el bulevar principal desde primera hora de la tarde; terrazas de cafés llenas de clientes de diferentes edades y orígenes étnicos; más acción en una callejuela que serpentea por una empinada colina. Belleville es muchas cosas, pero una de sus cualidades distintivas es que sigue siendo un reducto de la ola de uniformización que azota París, un barrio que ha conseguido conservar algo que no se encuentra en ningún otro sitio.
No hace falta idealizarlo demasiado. Hay todos los signos familiares del aburguesamiento -una nueva y elegante tienda de alimentos orgánicos; una tienda de vinos y licores caros; una galería de arte-, espacios que invitan a ciertos clientes y excluyen a otros. Los alquileres son ridículamente altos. La brecha entre los que viven en viviendas sociales y los que no crece cada año. Y, sin embargo, algunas facetas de la vida en Belleville se mantienen: la voluntad de aceptar la diferencia; una pizca de rebeldía; quizás sobre todo, en ciertos lugares y en ciertos momentos, el reconocimiento del hecho de que múltiples poblaciones comparten este espacio - que este barrio nunca ha pertenecido a un grupo en particular y que ahí reside su encanto.
Uno de ellos es Le Zorba. Técnicamente, es lo que se conoce como PMU, un café que también sirve para apostar en las carreras de caballos. (La abreviatura procede de Pari Mutuel Urbain, la empresa con el monopolio de las apuestas hípicas en Francia, conocida por sus emblemáticos carteles verdes y rojos que sobresalen de los cafés de todo el país). Por las mañanas, el café atrae a trabajadores que hacen paradas rápidas para tomar café: cuadrillas de la construcción, conductores de autobús y metro, trabajadores de la limpieza. Por las tardes, el café está dominado por los veteranos que vienen a ver las carreras. Alrededor de una docena de hombres llenan la parte trasera de la cafetería, con los ojos clavados en el televisor de pantalla plana. Pero la decoración sugiere que aquí también ocurre algo más. La pared está cubierta de carteles de conciertos. Un par de finas luces de neón rosa atraviesan el techo.
Por la noche, y sobre todo los viernes y sábados, Le Zorba es un lugar muy frecuentado por un grupo de veinteañeros y treintañeros que vienen a divertirse, bailar y emborracharse hasta que cierra, como la mayoría de los bares de París, a las dos de la madrugada. Una cuarta y última oleada de clientes -la más obliterada de todas- suele llegar cuando Le Zorba vuelve a abrir a las cinco de la mañana.
El auge del empresario inmigrante
Al día siguiente, volvieron los habituales. La música estaba apagada. La televisión vuelve a emitir una carrera de caballos desde el sur de Francia. Casi todos los clientes tomaban café, no cerveza. Hacia las dos de la tarde, entró por la puerta el gerente del bar, Ferhat Becheur, de 42 años.
"Tenemos clientelas diferentes", dice Ferhat mientras toma un espresso en la terraza iluminada por el sol y da caladas a un cigarrillo. "Por la mañana, gente que trabaja. Por la tarde, gente de la PMU. Y después, los jóvenes. Es una especie de branché [cadera]. Creo que somos uno de los pocos cafés que lo hacen".
Ferhat ha ayudado a dirigir el bar desde 2016, tomando el relevo de su padre, que abrió Le Zorba en 1990. (Antes de eso, el espacio, que llevaba décadas funcionando, era conocido como La Comète). Muchos de los habituales -los que vienen por los caballos- son de Belleville. Otros clientes simplemente pasan mucho tiempo en el barrio, como el legendario cantante de metro Mohamed Lamouri, conocido por apostarse dentro de Le Zorba por la noche después de cantar en la Línea 2. Suele pedir un Diabolo de melocotón o fresa, un cóctel sin alcohol a base de sirope y limonada. Luego toma el autobús nocturno de vuelta a su casa en los suburbios del noreste.
Becheur dice que la agitación a su alrededor es visible: "Muchos de mis clientes se han ido de París por culpa del alquiler". Dice que conoce a otros dueños de cafeterías cercanas que han cerrado sus puertas en los últimos años: o no llegaban a fin de mes o se cansaron de trabajar. Pero él dice que le va bien.
Me parece que hay lazos profundos, quizá incluso místicos, entre Le Zorba y el barrio, pero cuando le pregunto a Ferhat sobre esto, se muestra mucho más aterrizado, mucho más directo. "Así es Belleville. Me gusta mucho este barrio", sonríe tras mi intento exagerado de hacerle reflexionar sobre su lugar de residencia.
"Es la mezcla", prosigue. "Me siento como en casa [en Argelia], pero también como en Francia".
Ferhat Becheur es quizá demasiado modesto para señalarlo él mismo, pero también es representativo de otra tradición profundamente arraigada en el tejido de la ciudad y de Belleville en particular: el éxito de los empresarios inmigrantes.
Los nacidos en el extranjero llevan mucho tiempo dejando su huella en París, a veces a través de las artes, pero la mayoría de las veces como mano de obra mal pagada y subestimada, que trabaja entre bastidores para que la ciudad funcione y los negocios fluyan. Han curtido pieles, reparado zapatos, cosido ropa, refinado productos químicos, construido coches, barrido calles, gestionado el metro, limpiado platos y servido comida. Desde que empezaron a llegar en mayor número a partir de finales del siglo XIX, esta parte de la población parisina ha pasado lamentablemente desapercibida.
De este grupo más numeroso, un pequeño subgrupo ha abierto sus propios pequeños negocios -tiendas, restaurantes y cafés- con mayor o menor éxito. Las redes de compañeros inmigrantes suelen desempeñar un papel vital en el sostenimiento de estas empresas, sobre todo al principio. Pero a veces, con trabajo, perseverancia y algo de suerte, se abren paso entre la población autóctona. En un lugar donde los nacidos en el extranjero nunca han recibido el crédito que se merecen, estas empresas de gran visibilidad no sólo prestan servicios vitales. Su mera presencia envía un mensaje valioso: no olvidemos quién construyó esta ciudad.

Inmigrantes norteafricanos en la metrópoli
Puede pasar desapercibido por la ostentación que envuelve hoy a la capital francesa, pero lo cierto es que París siempre ha sido una ciudad de inmigrantes. En la actualidad, casi una quinta parte de la región metropolitana de París está compuesta por inmigrantes, es decir, personas nacidas como extranjeros en suelo extranjero, según datos del INSEE - una cifra que duplica la del conjunto de la Francia metropolitana. Aunque muchos se trasladan cada vez más a la banlieue - una gran parte sigue viviendo en París, donde representan alrededor del 20% de la población total.
A pesar de las obsesiones políticas actuales, no se trata de un fenómeno nuevo. La capital francesa y sus barrios del este, en particular, acogen desde hace tiempo a extranjeros en busca de oportunidades económicas para ellos y sus familias. Lo que ha cambiado, sobre todo, es su procedencia. Durante gran parte del siglo XX, los trabajadores inmigrantes procedían del este o del sur de Europa: Polonia e Italia en las primeras décadas, luego España y Portugal. En la actualidad, la mayoría tiene sus raíces en el Magreb o el África subsahariana, países que en su día formaron parte del imperio colonial francés.
Piense en el París de hoy como en un palimpsesto. Parte de la página puede estar rota. Puede que falten secciones. Lo que se ve ha sido reescrito varias veces por generaciones, en diferentes alfabetos y lenguas. Belleville no es ni mucho menos el único pasaje digno de atención, pero lo sorprendente es lo mucho que se parece la versión actual a las anteriores. En muchos aspectos, Belleville sigue siendo un barrio obrero y sigue siendo un barrio de inmigrantes.
La herencia de esta inmigración norteafricana sigue siendo muy visible hoy en día. En los alrededores de la estación de metro hay algunas carnicerías kosher. Muchos de los cafés y restaurantes de la zona están regentados por cabilas, como la familia Becheur de Le Zorba. Un poco más arriba de la Rue de Belleville se encuentra Aux Folies, otra institución gestionada por cabilas, conocida por su enorme terraza, con cuatro o cinco filas de asientos. El barrio está salpicado de cafés mucho más pequeños.

Un sociólogo marroquí
En otro bar e institución del barrio, colina arriba en la Rue de Belleville y no lejos de la placa que conmemora la casa en la que creció la cantante Edith Piaf en los años veinte, me reuní para tomar un café con Mohammed Ouaddane. Este hombre de 59 años lleva una chaqueta de cuero negro con vaqueros azules, barba canosa y rastas. Sociólogo de formación, nacido en Marruecos, Ouaddane es también un veterano activista comunitario centrado especialmente en la historia de la inmigración. Adora el barrio y vive aquí desde 1997, pero me dijo que también hay algo muy doloroso, como quiera que se llame.
"Sí, aquí hay gente de clase trabajadora. Sí, hay viviendas sociales. Pero Belleville ya no pertenece a la clase trabajadora", afirma Ouaddane. "El paisaje se está redibujando con una nueva frontera socioeconómica".
Ouaddane trabaja mucho con los jóvenes, organizando actividades extraescolares para los jóvenes en situación de riesgo del barrio. Dice que la generación más joven está notando los efectos del boom inmobiliario. Además de la brecha material muy real que existe entre sus familias y algunos de los nuevos residentes, muchos han interiorizado un profundo sentimiento de inferioridad.
"¿Pueden los niños que juegan al fútbol en el parque sentarse a tomar una limonada en el bobo café que abrieron frente a su casa?"
La vaga y manida palabra que utilizó, bobo, derivada de bourgeois-bohème, se empleaba casi exclusivamente en broma, como forma de burla.
Continuó: "No. Se está produciendo una violencia sin nombre que significa para la gente que la clase trabajadora no tiene su lugar aquí y que no tiene ningún poder".
"Es aún peor porque muchos de estos jóvenes pueden verse atrapados en el tráfico paralelo de drogas", continuó Ouaddane, hablando con calma aunque su voz se hizo más fuerte.
"Son los soldaditos que proporcionan los productos artificiales a la gente que viene y se instala cómodamente en las terrazas".
He presenciado esta escena innumerables veces por mi cuenta: veinteañeros blancos comprando hachís de baja calidad -lo que los franceses llaman mierda- justo enfrente de uno de los proyectos de vivienda pública, donde gañanes de adolescentes negros y morenos en chándal esperan a ser citados.
"Y cuando digo 'niños', podrían tener 40 años", afirma Ouaddane. "Estas personas no han ido a la escuela, no han tenido trabajo y a los 40 o 45 años están ahí de pie, esperando. Entonces aparece el bobo. Tal vez diga 'hola' y tal vez sea amistoso, todo puede ser muy cordial, pero la violencia [sistémica] allí es profunda".

Exclusión en casa
Desde un punto de vista puramente económico, los cambios en el barrio han producido ganadores y perdedores: personas que, por casualidad, han salido bien paradas del boom inmobiliario; y otras a las que les ha pillado en el lado equivocado. La crueldad del sorteo puede verse en todo el noreste de París, pero para un ejemplo especialmente asombroso, basta con caminar un par de minutos al norte de la estación de metro de Belleville, en el bulevar de la Villette, pasar junto a la sede de una de las dos mayores confederaciones sindicales del país, junto a las trabajadoras del sexo, junto a un par de cafés.
A la izquierda hay una pequeña calle que sirve de entrada al microbarrio de Sainte-Marthe. Hay carriles bici. Los escaparates están pintados de distintos colores (verde azulado, azul cielo, rosa claro, amarillo) y los edificios son relativamente bajos para ser París: no superan los cuatro pisos. Se siente como un pueblo propio, aislado del resto de la ciudad.
"También hay una forma de exclusión que viene de decirte a ti mismo: 'Oh no, eso no es para mí'", afirma Farida Rouibi, documentalista de 53 años. "Subjetivamente, piensas que no es accesible y te dices: 'No voy a entrar ahí'. Lo siento, pero esto es insidioso.
"Hay gente que piensa que los sitios de kebab son feos o, ya sabes, los sitios con pizza a cinco euros, con esos feos carteles de neón", continuó. "Pero yo soy de los que piensan que el día que no los tengamos, ¡se acabó!".
Una señal especialmente clara de lo mucho que habían cambiado las cosas se produjo durante el primer bloqueo de Covid, en la primavera de 2020. Con las restricciones que prohibían a la gente moverse más allá de un radio de un kilómetro de sus casas, Farida y otros pensaron que estaría bien reunirse en los patios interconectados de las calles. Hasta que se dio cuenta de que ahora las puertas están cerradas y los patios están separados. "Antes no había barreras y ahora sí", dijo. "Es muy concreto".
Mientras tanto, espera poder cortarse el pelo en el barrio.
"Envié un correo electrónico a la peluquería diciendo que vivo en el barrio pero no tengo medios para pagar entre 60 y 80 euros por corte de pelo", cuenta Farida. "Trabajo a tiempo parcial y gano 1.800 euros al mes. ¿Me harían un descuento de 35 a 40 euros para que pueda venir y aprovechar un servicio en mi calle?".
Aún no ha recibido respuesta.
A pesar de esas frustraciones, Farida dice que rechaza constantemente a quienes le dicen que debería vender su pequeño apartamento de treinta y siete metros cuadrados, valorado ahora en unos 360.000 euros. La entrada de dinero estaría bien, pero ¿y después qué? Sus amigos y su trabajo están en la ciudad.
"La gente dice: 'Oh, puedes dejar París'. Pero yo no quiero irme de París. ¿Por qué iba a querer irme de París?".
Extracto exclusivo por acuerdo especial con el autor y Saqi Books, de París aún no ha muerto: Sobrevivir a la gentrificación en la Ciudad de la Luz (2024), de Cole Stangler.


