
Should the Wind Drop / Si le vent tombe (2020), dirigida por Nora Martirosyan
Una coproducción de Francia/Armenia/Bélgica - 100 min - 1.85 - color - 5.1
En francés, karabaghtsi, armenio, inglés y ruso, subtítulos en inglés o francés
Esta película está disponible en plataformas VOD con subtítulos en francés; en breve estará disponible una versión con subtítulos en inglés.
Taline Voskeritchian
Should the Wind Drop(Si le vent tombe, 2020), de Nora Martirosyan, pertenece a un puñado de películas ambientadas en Nagorno-Karabaj, la disputada región del Cáucaso Sur y escenario de las primeras manifestaciones de la perestroika, guerras posteriores de diversa duración y victorias y derrotas armenias. Pero la película se aparta de las convenciones que han atravesado varias películas de este tipo. La principal de estas convenciones es centrarse en el conflicto real entre Armenia y Azerbaiyán, e indirectamente en el deber de la película de dar voz a la causa de la autodeterminación, la independencia y el reconocimiento de Karabaj por parte de lo que solía llamarse la comunidad internacional.
Si a esto le añadimos una historia de amor de algún tipo, algunas curiosidades étnicas simpáticas y la obligada tristeza de la banda sonora, tenemos la fórmula para una película que puede, al menos aparentemente, atraer al público occidental que sabe muy poco, y le importa menos, sobre Karabaj. Should the Wind Drop se aleja conscientemente de estos cebos.
Desde las victorias armenias de la Primera Guerra del Karabaj, que terminó con un alto el fuego en 1994, Nagorno-Karabaj había estado en un estado de paz inestable hasta septiembre de 2020, cuando los azerbaiyanos derrotaron a los armenios, recuperaron el territorio perdido en la guerra de principios de los 90, absorbiendo nuevas tierras e infligiendo grandes pérdidas de personal al bando armenio. Aunque Should the Wind Drop está ambientada en ese periodo de tenue paz anterior a septiembre de 2020, la guerra no está lejos: en las zonas próximas a la frontera entre Karabaj y Azerbaiyán, en las conversaciones y pronunciamientos de la población local y en las dificultades de la vida cotidiana de Stepanakert, la capital. Allí, un auditor francés de tenaz profesionalidad y fría ansiedad, Alain Delage (interpretado por Grégoire Colin) llega un día para redactar un informe sobre la viabilidad de reanudar las operaciones del aeropuerto. El aeropuerto en sí no es un sitio especialmente agradable, pero sus dos alas, y su color azul, son una metáfora no tan sutil de las aspiraciones de la población: Un aeropuerto adecuado hará que la vida en esta república sin salida al mar, cuya independencia autoproclamada no reconoce ningún país miembro de la ONU, sea más abierta al mundo. Hará que Karabaj sea más visible; dará un futuro al país.
El propio Alain es un tipo más bien huraño, que se pone rígido cuando su anfitrión en el aeropuerto le da la bienvenida con un fuerte abrazo. No es especialmente simpático; está aquí para hacer un trabajo y a menudo parece ajeno a las apasionadas súplicas de los funcionarios locales. Es un extraño para todo lo que encuentra: desde ese abrazo hasta el niño de pelo negro que ve cruzar la pista del aeropuerto, pasando por las fiestas anuales de vartavar, una tradición en la que la gente se moja con agua. Las aspiraciones de los funcionarios del aeropuerto son hacerle visible Nagorno-Karabaj y sus problemas, persuadirle, engatusarle si pueden.
Estas aspiraciones son también las que impulsan a la propia directora de la película: hacer que Karabaj sea visible, palpable, real. El modo en que Nora Martirosyan lo hace es a través de una serie de rechazos que son bastante radicales, tanto en relación con el contenido de la película como con las prácticas de este tipo de películas que surgen de una injusticia histórica, una situación política en la que las cartas están en contra de las víctimas: Should the Wind Drop no es una historia de amor; su estructura no es dramática; la película no da cabida a lo étnico como exótico; la guerra sólo acecha en los bordes de la película.
La desviación más importante es que los dos hilos narrativos -el de Alain intentando hacer su trabajo profesional y el del niño Edgar (interpretado con notable habilidad por Hayk Bakhryan) intentando hacer su trabajo- no se cruzan, echando por tierra las suposiciones del espectador, pero también liberando nuestra atención visual. Nuestro "héroe" no es un héroe; y Edgar no es realmente una víctima, aunque la dureza de su situación está fuera de toda duda.
En cuanto a la técnica, Martirosyan recurre a planos largos, utiliza los primeros planos con moderación, hace de la distancia un principio organizador, rechaza la ayuda de la melodía y en su lugar emplea sonido compuesto para los momentos de tensión. En conjunto, el contenido, la forma y la técnica de la película cuestionan el flujo narrativo, ponen en tela de juicio su centralidad y, lo que es más importante, abren un espacio para otro tipo de narración.
Paradójicamente, aunque la narración de Martirosyan es más episódica, es al mismo tiempo más panorámica; los personajes se ven a menudo disminuidos no tanto por sus defectos o su temeridad como por su geografía natal, por las circunstancias de la guerra, como es el caso, por ejemplo, de Armen (interpretado por el gran parodista y artista escénico armenio Vardan Petrosyan).
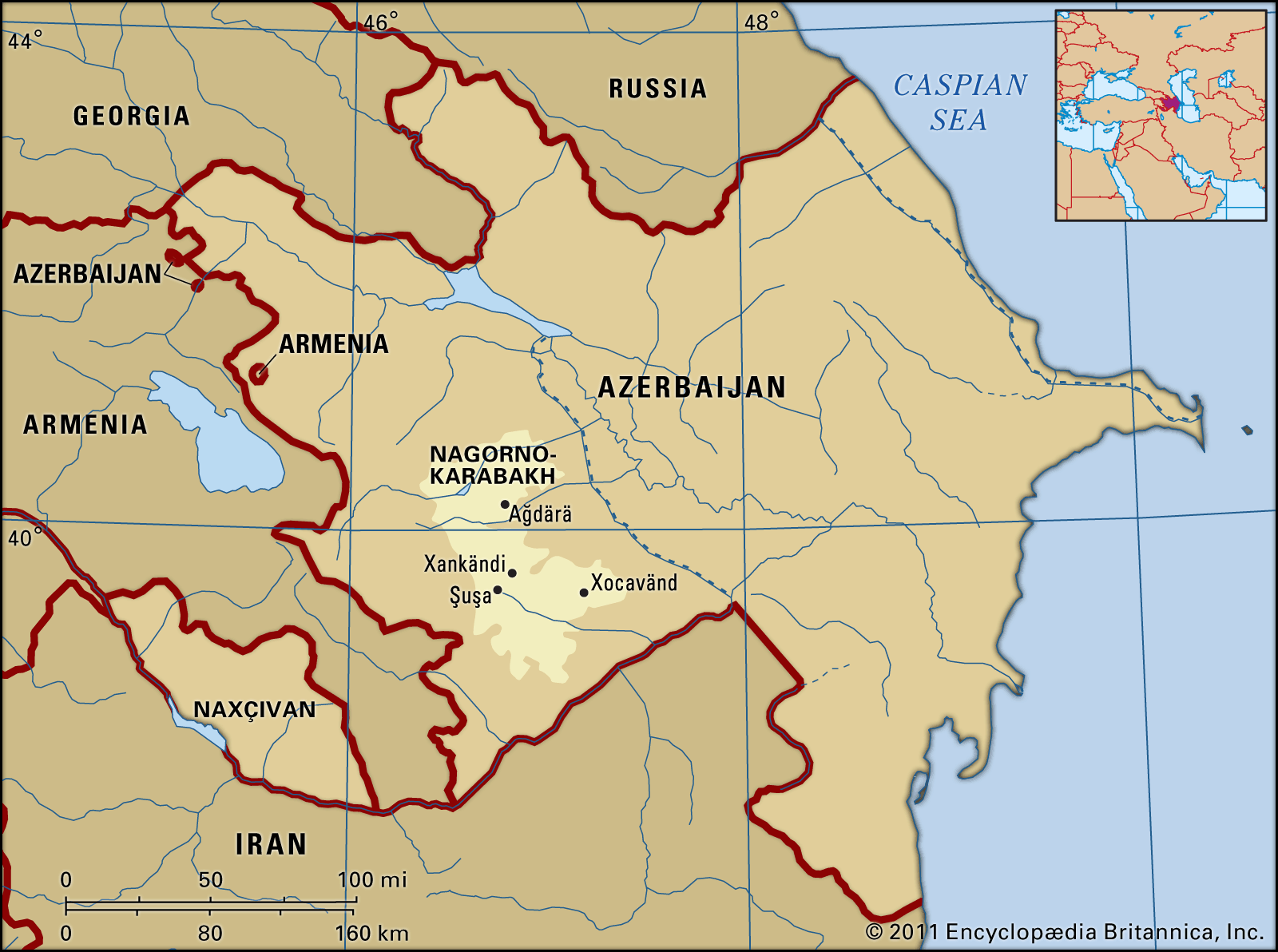
Karabaj es una tierra disputada, pero también un Jardín del Edén herido cuya misteriosa belleza sabemos que está impregnada de violencia, aunque hay poca violencia en la película. Ni violencia ni sexo, ausencias que no permiten ni el patetismo ni la excitación.
Should the Wind Drop es una película de aproximación, no de destino. Martirosyan, natural de Armenia, se formó allí como pintora y ahora vive y trabaja como artista de cine y vídeo en Francia. Su enfoque -en ambos sentidos de la palabra- es pictórico y se basa en perspectivas que cambian, como ocurre en la larga y vertiginosa escena de la llegada de Alain en coche a Stepanakert, el diminuto vehículo serpenteando por las sobrecogedoras montañas; o hacia el final de la película en las escenas nocturnas a lo largo de las zonas fronterizas, o en los gritos de Edgar que intenta recuperar una pérdida. No cabe duda de que la película tiene su parte de escenas de camaradería: de hombres bromeando y bebiendo, y de granjeros; de mujeres atendiendo la tienda de ropa, o poniendo comida en la mesa, o asomadas al balcón del hospital y mostrando al recién nacido al padre que está abajo en la calle. Pero en estas escenas está ausente el tipo de intimidad asociada con el contacto humano y el tacto: el giro de una cara, el atisbo de una sonrisa, la extensión de una mano, cosas que sellarían el destino del extranjero en esta tierra lejana.
Es fácil interpretar esta ausencia como el distanciamiento de la cineasta respecto a su material, o incluso como frialdad estética. Pero puede ser más generador pensar que con este tipo de retención, Martirosyan está mostrando la disciplina digna y estoica que conocen bien y practican aún mejor quienes se ven asediados por la guerra y la pérdida. En ninguna parte es tan eficaz esta técnica como en el encuentro imposible de Alain y Edgar, o de que sus caminos no se crucen en torno a un momento culminante. No sucede, parece decir Martirosyan, porque en la vida real, en lugares donde la tierra está abrasada por la guerra, donde los corazones están endurecidos por la pérdida, estas cosas no suelen suceder. Y sin embargo, a pesar de la distancia y de las intenciones panorámicas de la película, una de las imágenes más memorables es la del rostro de Edgar volviéndose -¿hacia Alain? ¿hacia nosotros? - en una mezcla de dolor, súplica y prudente sabiduría. (Al espectador no puede dejar de recordarle ese otro gran giro del rostro de un niño en Los 400 golpes, de François Truffaut).
Es como si, en esta escena, Edgar rasgara la superficie de la película y nos pidiera que lo miráramos a él, a este niño que es el portador del agua, el que apaga la sed. Hay otras escenas más pequeñas como ésta, que parecen llegarnos con la fuerza de una gran emoción, pero que retroceden tan rápido como llegaron. Su brevedad es su fuerza.
La influencia de Nagorno-Karabaj en el imaginario armenio -histórico, cultural y político- es tan duradera como omnipresente. Should the Wind Drop muestra una galería de personajes, todos locales, todos nativos de Nagorno-Karabaj, pero a menudo evita convertir el personaje y la narración en un vehículo para transmitir información sobre la historia del enclave o su justa causa. Es la tierra la que asume casi todas estas funciones: la tierra, que habla, por así decirlo. La película políglota de Martirosyan (en cinco idiomas) da al dialecto karabají algo más que palabrería, por así decirlo. La tierra es todopoderosa, todo lo ve, a cuya sombra las personas se hacen pequeñas pero no insignificantes.
Este enfoque corre el riesgo de convertir la tierra en algo mítico, eterno, más grande que los deseos y las penas humanas, más grande incluso que el aeropuerto que quieren reabrir, más grande incluso que la guerra. Este tipo de estetización puede ofrecer una perspectiva alternativa, basada en principios pictóricos, pero a veces neutraliza la vitalidad -el dolor, la pérdida, las breves alegrías- de los seres humanos que habitan la tierra, que vigilan las fronteras. En realidad, Martirosyan puebla la película con una serie de personajes que no olvidaremos fácilmente: desde Seiran, el guía de Alain, hasta Armen, pasando por los soldados que acompañan a Alain a las zonas fronterizas, incluso la mujer que limpia los suelos del aeropuerto, una presencia anónima cuyo rostro no vemos pero cuyos suelos brillan. De todos ellos no sabemos casi nada porque la tierra lo abarca todo. Quizá la feroz belleza de Nagorno-Karabaj tal y como se representa en la película se haga a costa de unos personajes que piden más profundidad, más desarrollo.
Entre estos personajes, el niño Edgar es la creación más memorable: es una presencia omnipresente que vertebra la película. Pero Martirosyan no lo idealiza, ni lo carga con más heridas de las que lleva, heridas que lo harían más atractivo para los espectadores no armenios. Parece decir que ya tiene suficiente. Los dos hilos narrativos -el de Edgar y el de Alain- nunca se entrelazan explícitamente, y la distancia que separa a los dos personajes no hace sino intensificar el silencio que reina bajo la superficie de la película. Esta distancia también conlleva un significado figurativo que se extiende a lo largo de toda la película.
Con Should the Wind Drop, Martirosyan se adentra en la experimentación, plantea una pregunta: ¿Cómo representar la casi mágica y calcinada tierra de Nagorno-Karabaj -o cualquier otro lugar asolado por la guerra- sin las muletas del sentimentalismo, el melodrama o incluso el drama? Es una pregunta importante, a la que empieza a dar respuesta aquí. La tierra es su punto de partida y de regreso, la tierra cuya paz ilusoria destrozó la guerra de 2020, cuya extensión partió en dos, cuya población desplazó y convirtió en refugiados. Pero también, la tierra como depósito de trampas para el cineasta, el espectador y, en definitiva, para quienes conviven con ella, no sólo por su adquisición y pérdida, sino también por sus llamas, que la película revela con tan vívido torrente.
Tras la guerra de 2020, Should the Wind Drop es ahora, irónicamente, un documento, una crónica de otro tiempo. Las nuevas realidades sobre el terreno aguardan la llegada del que viene a inspeccionar, a restaurar, a hacer visible lo invisible después de que se haya perdido tanto en tierras, vidas humanas y esperanzas a causa de los vientos y los fuegos de la guerra. La vuelta de Edgar a la pantalla es hoy aún más desgarradora en su búsqueda -y en la de la película- de respuestas.

