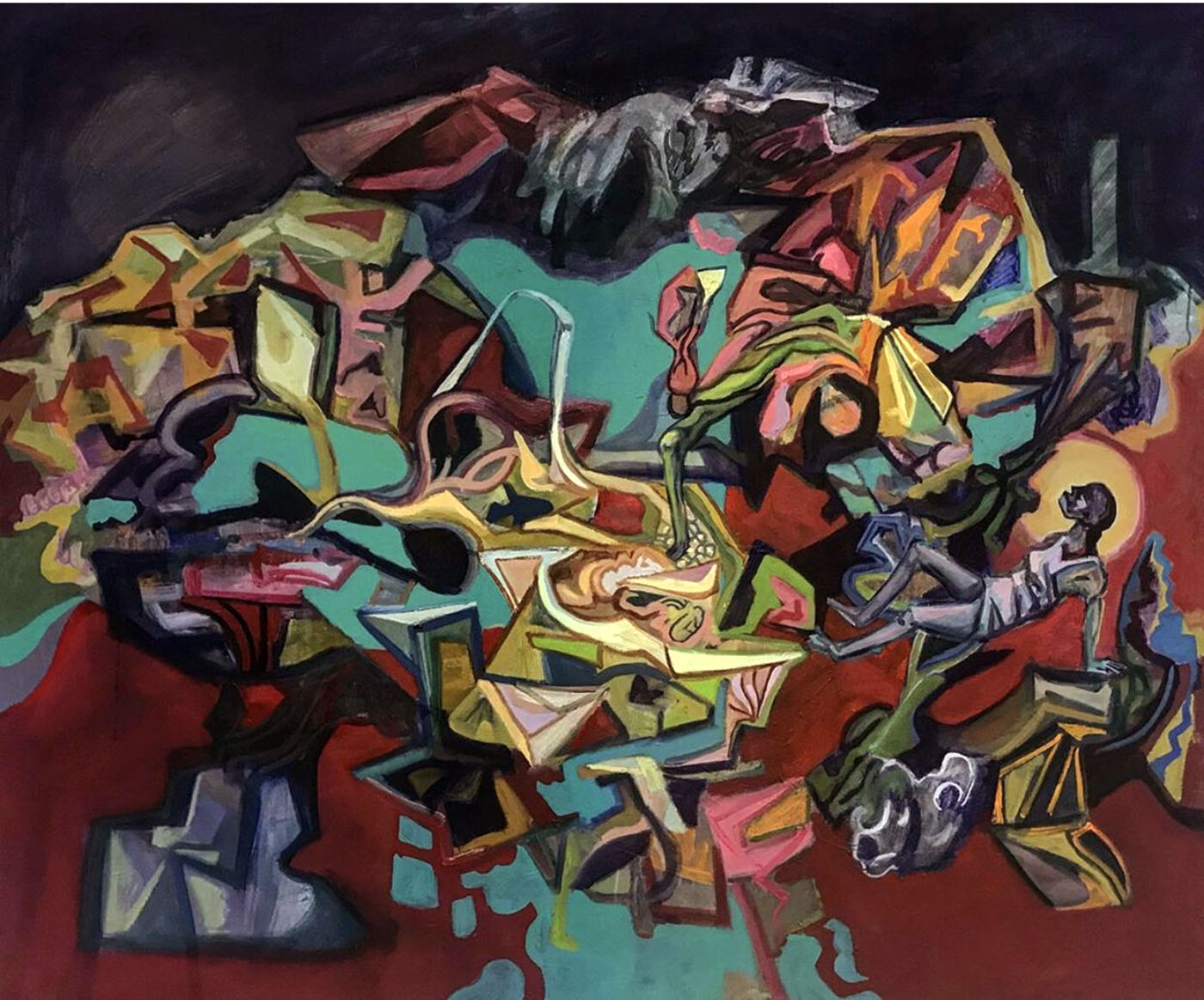Siete años en Berlín y aún extranjera, la escritora Rasha Abbas descubre que la ciudad está hecha para los forasteros.
Rasha Abbas
Cuando se producen cambios sísmicos a tu alrededor, resulta más difícil escudriñar en uno mismo, pasar de tu propia perspectiva a la de alguien que mira desde fuera. Lo mismo ocurre con la escritura. A los escritores árabes se nos pregunta sin cesar, en las mesas redondas y en las entrevistas, cómo afecta el exilio a nuestro trabajo, pero hay tantas cuestiones entrelazadas que es difícil decirlo. La extrañeza de envejecer se mezcla con la extrañeza de estar en un lugar nuevo y, al mismo tiempo, percibir las sombras del lugar anterior y preguntarse qué podría haber sido. Intentas salir de tu propia piel para observarte desde la distancia, apaciguándote, resistiéndote, retirándote y luchando. La visión poco atractiva del yo interactuando con su entorno -haciendo todo lo posible por comunicarse en un alemán chapurreado, abriendo cartas de Hacienda y manteniendo conversaciones telefónicas en árabe a plena luz del día, o replegándose sobre sí mismo y rindiéndose a pensamientos derrotistas por la noche- apenas te anima a continuar tu viaje de autoescrutinio.
Toda una vida tuvo lugar antes de la que vivo ahora, pero está enterrada en las arenas como si nunca hubiera existido. No poseo ninguna información sobre mi relación con esa vida que haga que merezca la pena mantener una conversación sobre ella con otra persona.
En medio de este remolino de pensamientos, me veo arrastrado hacia una planta de café. Lo cojo y le doy la vuelta. Tiene grandes bayas. La estoy admirando cuando me fijo en varias plantas que llevo meses olvidando regar; siempre hay una planta de interior sin regar en algún estante lejano, apartada de todas las demás. Empiezo a darme cuenta de lo que está pasando. Sólo hay una solución: hacer lo de siempre. Durante unos segundos controlo mis movimientos antes de entregar mi cuerpo a la atracción de otras fuerzas, dejando que se eleve y caiga libremente a velocidades que no puedo juzgar ni sentir. Lo último que veo esta vez es la imagen de un perro que me mira desde la oscuridad de un callejón mientras soy succionado por el suelo.
Vuelvo en mí, tratando de hacerme una idea de las dimensiones de la habitación que me rodea, cuando oigo un golpe en algún lugar del edificio. Preparado para la posibilidad de un robo en cualquier momento, mi mano se dirige directamente a mi teléfono. Llevo preparándome mentalmente para este momento desde que me mudé a un piso bajo cerca del parque Görlitzer, un lugar con fama de poco sospechoso. Tengo preparados dos planes de acción, ambos igual de lamentables: uno, gritarle a Siri que llame a la policía, o dos, escribir rápidamente a quienquiera que esté conectado en Messenger pidiéndole que envíe ayuda (que a estas horas de la noche dependería principalmente de mis compatriotas de las Américas porque son los únicos que probablemente estén despiertos). No es un plan tan malo, sólo necesito tener suerte y que el intruso sea lo bastante decente como para darme unos minutos para contactar con la gente pertinente.
Tardo unos instantes en volver en mí en la oscuridad, iluminada únicamente por el tenue resplandor de la pantalla de mi teléfono, y finalmente me doy cuenta de que el golpeteo también pertenece a la pesadilla de la que acabo de despertar. Se desvanece cuando empiezo a distinguir los sonidos familiares de los demás pisos de mi edificio: una silla que se arrastra por el suelo, un grifo que se abre. La seguridad depende de los extraños; esto es Berlín, donde ser un extraño genera familiaridad. Esta noche no hay intrusos. Los robos, como las plantas de interior muertas por negligencia, sólo ocurren en mis sueños. Los hombres aparecen de la oscuridad e intentan entrar por la fuerza, mientras yo me apresuro a cerrar ventanas y puertas a su paso, siempre en el último momento.
Estos intrusos son pensamientos reprimidos que intentan colarse en mi mente consciente. El sueño se repite con más frecuencia cuando tengo pareja, algo que no es difícil de explicar. Toda una vida tuvo lugar antes de la que vivo ahora, pero está enterrada en la arena como si nunca hubiera existido. No poseo ninguna información sobre mi relación con esa vida que haga que merezca la pena mantener una conversación sobre ella con otra persona. La intimidad aterroriza. No es de extrañar que los hombres salten de la oscuridad de la noche en mis sueños, apuntando a las puertas y ventanas de mi casa, mientras yo doy vueltas en la cama junto a otra persona, temerosa de romper el silencio y dispuesta a arrastrar cualquier tema de conversación al espacio que nos separa, con tal de ahorrarnos tener que tocar esa cosa enterrada. Hasta ahora, siempre he conseguido pisotear sus dedos temblorosos si alguna vez encuentra brevemente el camino hacia la superficie, y salvarme cuando aparece en mis pesadillas.
So here I am, along with others like me who are also running from things they’ve buried. Isn’t that why we’ve all ended up here? Faces appear and disappear before you can register their features, moving hurriedly and even aggressively through the streets and the U-Bahn. Houseplants are ferried eagerly from nursery to home. Bodies entwine in the club; boundaries feel a little softer here, where darkness draws her curtain across battered hearts, than they do by day. I trip on my way to the bathroom. I’m obliged to share the stall with a group of people doing coke off a mobile phone screen. The guy making the lines is using his AOK health insurance card. I sit down to pee while they disagree over how thick the lines should be, and let my gaze wander over the chaos of stickers and graffitos on the back of the door, all of them predictable and repetitive: adverts for a festival, a drawing of a vagina with a feminist slogan, things scribbled in Arabic — there are enough of us here that it’s starting to show — like jasadi milki, “my body belongs to me.” Only one thing really catches my eye, and that’s a declaration of love in the classical style: Ken + Sarah = <3 for ever.
La frase tiene toda la pinta de ser de un autor adolescente, lo que me parece profundamente extraño en sí mismo. Berlín es una ciudad tan oscura, tan hecha para los extraños, que desapruebo la idea de que alguien crezca aquí. Es como un cómic en el que el dibujante sólo ha dibujado veinteañeros y gente de mediana edad, ambos igual de perdidos y desconfiados. De ahí que esta frase sea prácticamente un agujero en Matrix, una súbita distorsión de la realidad, como cruzarse con toda una clase de parvulario caminando en doble fila por un paso de peatones.
A principios de verano visité Catania, en Sicilia. El intenso calor no me molestó ni me impidió disfrutar de la belleza de la ciudad portuaria. Lo que sí lo hizo fueron las escenas que vi y que perturbaron lo enterrado. Me resultaban familiares; se asemejaban a la vida pasada que pretendo que nunca ocurrió porque sólo así puedo seguir con la que existe ahora: varias generaciones de una familia paseando juntas por un mercado, u hombres de diversas edades sentados en cafés como solía hacer mi padre. Al pasar por delante de estas vistas, intenté alejar los pensamientos temerosos de envejecer, sola y en el modelo de Berlín que era tan diferente a éste, sin la red familiar de la que una vez intenté escapar con tanto ahínco y a la que aún persiguen las preguntas sobre mis vínculos con ella. Existe el peligro de que acabe como ese loco, gritando a la cara de los inocentes transeúntes la decepción acumulada de toda una vida.
Cuando me mudé a Berlín por primera vez, quería ver todos los lugares de interés. Mi entusiasmo disminuyó a medida que me aclimataba psicológicamente a la ciudad, y mi atención se centró en los elementos ordinarios y repetibles con los que podía construir una rutina diaria. Mis amigos y yo nos acostumbramos a pedir a los huéspedes que visitaban la ciudad que utilizaran Google Maps para ir ellos mismos a lo que quisieran ver; nos hartamos rápidamente de repetir los viajes al Checkpoint Charlie y a la Puerta de Brandemburgo, por esta última ni siquiera he pasado en varios años. Sólo dos atracciones de la ciudad han sobrevivido a esta tachadura masiva de todo lo que el turista tiene que ver: la Torre de Televisión de Alexanderplatz y la Villa Max Liebermann.
Siempre me alegra tener la excusa de acompañar a los invitados a dar un paseo alrededor de la torre de televisión y hablarles de su historia y de la de Alemania Oriental. Les cuento cómo su diseñador, Hermann Henselmann, se inspiró para su forma, en plena carrera espacial soviético-estadounidense, en el satélite ruso Sputnik 1, sin olvidar nunca señalar lo que se conoce como la "Venganza del Papa", una cruz reluciente que aparece en la bola de la torre a plena luz del sol, y que los creyentes consideraban una réplica divina a la represión del gobierno de la RDA contra la Iglesia. La torre se diseñó deliberadamente con 365 metros de altura para que los escolares no tuvieran problemas en memorizar la figura.
Estos impulsos -la necesidad de inculcar la adulación de los símbolos de la nación y la ideología en los corazones tiernos- me hacen cosquillas, no me causan ningún resentimiento cuando se rozan con los recuerdos lejanos de sus equivalentes sirios y de una infancia llena de alabanzas a la nación y a los valores nacionales.
Omnipresente en camisetas y souvenirs, la torre de televisión es kitsch, lo sé, pero a un nivel profundo y primitivo, me llena de una sensación de paz y seguridad cada vez que la veo a través de la ventanilla de un taxi que me lleva a casa a altas horas de la noche, iluminada en el cielo oscuro, o la vislumbro a través de los ojos hinchados cuando salgo de un club a las nueve de la mañana. En términos más sencillos, es un símbolo del único lugar donde he conocido la libertad, la seguridad y la dignidad del aislamiento dentro de una vida ruidosa y plena, y donde me he visto cambiar y crecer. Berlín.
Uno de los periodos de mi vida en Berlín que recuerdo con más cariño fue la época en que viví en un estudio del séptimo piso de la Heinrich-Heine-Straße. El pasillo daba directamente a la torre, además de a un club nocturno que, como la mayoría de los clubes de la ciudad, estaba ubicado en una antigua fábrica. El edificio era un gran bloque de estilo soviético con docenas de pisos, como los prefabricados de las afueras de Damasco, y la distribución sugería que los lavabos habían estado antes en una zona común. Apestaba a hachís, mis vecinos tenían el pelo multicolor y la música tecno se filtraba suavemente desde los pisos de alrededor y la discoteca. No tuve problemas para dormir, aunque al principio tuve que hacerlo sobre un montón de ropa en el suelo porque había alquilado el piso sin amueblar, y fui añadiendo muebles poco a poco con la ayuda de amigos. El barrio era tranquilo por las mañanas y las tardes, pero por las noches era animado y bullicioso por todas las discotecas. Hasta que compré cosas para la cocina, un local de döner al final de la calle era mi único refugio. Debió de ser su ubicación junto a una concurrida y céntrica estación de U-Bahn lo que lo salvó, porque nadie que tuviera elección habría querido comer allí dos veces.
El otro lugar que me he empeñado en visitar desde que me mudé a Berlín, la villa del pintor Max Liebermann, está en el suroeste de la ciudad. Convertida en museo, se encuentra a orillas de Wannsee, casi al lado del edificio donde se celebró la Conferencia de Wannsee y se planificó la aterradora "solución final". Los nazis expropiaron la villa a la viuda de Liebermann, y sufrió varias transformaciones -hospital militar, cuartel, dormitorio para mujeres miembros de las SS- antes de volver finalmente a la propiedad del artista. En la actualidad, el museo sólo posee una pequeña parte de su obra, la mayor parte de la cual también fue expropiada y sigue en paradero desconocido. En lugar de los cuadros robados, se han pintado en la pared espacios rectangulares vacíos de un color contrastado como recordatorio constante de la presencia de su ausencia. Ya me he acostumbrado a estar ante estos rectángulos. Semejantes a la escena de un antiguo crimen, son una de las muchas lecciones que a esta ciudad le gusta enseñar a sus visitantes sobre cómo enfrentarse al pasado. En el encuentro entre el individuo y la historia, la frustración y la ira, la resignación y el derrotismo son justificables, pero superar el horror para llegar a algo más constructivo significa no repudiarlo, sino reconocerlo y registrarlo, sacarlo de los escombros y llevarlo con cuidado a un lugar seguro junto con los supervivientes, para que sirva de monumento y conmemoración. Tal vez en el futuro sea lo bastante valiente como para aplicar la misma visión a mi propio pasado, para hurgar en esa dolorosa parte enterrada de mí mismo y dejar que vea el aire, para pasear por mi piso abriendo las puertas y ventanas a la gente en la oscuridad para que puedan entrar como invitados, no como intrusos.
Traducido del árabe por Katharine Halls