
Lo que sigue es un extracto del capítulo 14 de Hijas de humo y fuego, de Ava Homa, y aparece en TMR por amable acuerdo con la autora.
Ava Homa
Cuando su abuelo dibujó un bigote de yogur sobre los labios de Alan, el niño se deshizo en risitas. Imaginarse con bigotes de verdad entusiasmó a Alan, que pensó que el vello facial podría compensar el hecho de ser más bajo que los demás chicos de su clase.
"¡Tu risa me ha despertado, mono descarado!". El tío Soran, el más joven de los seis tíos y el único despierto, despeinó a Alan cuando entró en el patio que daba al jardín. Se sentaron alrededor de una tela de nailon extendida sobre una alfombra carmesí hecha a mano para desayunar.
Alan volvió a reír. "Bapir, quiero manillar, por favor".
Con un dedo agrietado, Bapir rizó los extremos del bigote de yogur a ambos lados de los labios fruncidos de Alan y le puso también un poco en la nariz. Alan se echó a reír.
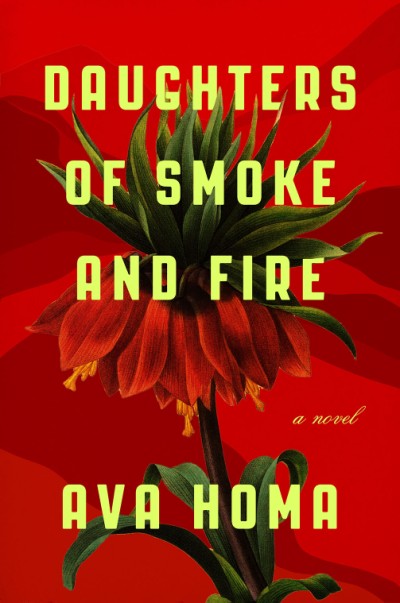
Aquella mañana de junio de 1963, Alan decidió que Bapir era la persona más divertida del mundo. Quizá por él Alan adoraba a la gente mayor y le encantaba escuchar sus historias de maama rewi, los coyotes embaucadores. A Alan le dolía que la mayoría de las personas con canas no supieran leer ni escribir, que les doliera la espalda y les temblaran las manos de papel; su sueño era leer historias por un altavoz para cientos de ancianos mientras se relajaban en un gran prado lleno de flores moradas y rojas.
La abuela sacó más nan, el pan fino y redondo que había cocido en el horno cilíndrico de barro excavado en el sótano. Alan preparó su propio sándwich "antibalas": panal fresco mezclado con ghee. "Después de comer esto, podré correr más rápido que las balas", dijo.
"¡Nuestro mono está creciendo y, sin embargo, todos lo tratamos como si fuera un niño pequeño!". Dijo el tío Soran, preparando su propio bocado a prueba de balas.
"El nieto de uno siempre es joven. Así son las cosas". Bapir se quitó las migas del regazo. Le guiñó un ojo. "Si yo fuera tú, Alan, haría que nunca creciera".
"Crecer es una trampa", convino la abuela, asintiendo.
"Pero me gusta el futuro", dijo Alan.
Se echaron a reír. Bapir salpicó un beso en la cara de Alan. "Algo que diría un niño de seis años".
Todavía con su bigote de yogur, Alan frunció el ceño. "Tengo siete años".
Se rieron a carcajadas.
El padre había venido a Sulaimani para publicar un artículo que había escrito con el tío Soran y que ilustraba el sufrimiento de la clase trabajadora del Kurdistán y del resto de Irak. Los kurdos se habían asentado en los montes Zagros trescientos años antes de que naciera Cristo, pero ahora el pueblo de Alan no tenía un país al que llamar suyo. Cuando los aliados occidentales trazaron el mapa de Oriente Próximo, dividieron el Kurdistán en cuatro partes: Irán, Irak, Turquía y Siria.
Para visitar a Bapir con su padre, Alan tenía que dominar la ortografía kurda. Pero el kurdo no era una asignatura que se enseñara en la escuela; el árabe era la única lengua que se utilizaba allí. Papá había intentado enseñarles a él y a sus tres hermanos a escribir en su lengua materna, algo que a Alan no le servía de nada. Aquella mañana, papá se había saltado el desayuno para buscar en la ciudad una máquina de escribir de contrabando.
Al otro lado del jardín, la abuela regaba las rosas rosas y los lirios blancos. Unos golpes en la puerta de madera del muro de cemento que rodeaba su parcela la desconcentraron. Dejó caer la manguera.
"Voy yo". Alan cruzó corriendo el patio para ahorrarle la molestia, pero antes de llegar a la puerta, seis hombres con uniformes del ejército iraquí, con los rostros ocultos por bufandas grises a rayas, rompieron el cerrojo y dirigieron sus Kalashnikovs a la cara de la abuela.
"¿Dónde están?", preguntó el más bajito.
Bapir se quedó inmóvil, con un bocado aún en la boca abierta. Alan se volvió y vio al tío Soran saltando el muro y trepando hasta el tejado del vecino. Alguien -la abuela- agarró a Alan y lo empujó hacia la casa.
Acurrucado contra su pecho, Alan observó cómo los soldados invadían la casa sin esperar respuesta. Sacaron a los seis tíos de sus camas o los sacaron del cuarto de baño, del sótano, de un armario y del tejado de al lado. Alan se limpió el manillar blanco con la manga y trató de encontrarle sentido al caos, a los movimientos espasmódicos, a los ruidos incomprensibles que escapaban de las gargantas de la gente. ¡Si al menos sus ojos le dieran armas en lugar de lágrimas!
Sus tíos fueron arrastrados por el cuello, gritando y forcejeando, como animales al matadero. Las preguntas y plegarias de Bapir, los gritos y súplicas de la abuela, los gritos y maldiciones de los vecinos... nada tuvo el menor efecto sobre los soldados, que llevaron a cabo la redada sin respuesta.
Los tíos de Alan, algunos aún en camiseta interior, fueron conducidos a punta de pistola a camiones del ejército que transportaban a cientos de niños y hombres kurdos de entre catorce y veinticinco años. Alan se despegó de los brazos de la abuela y salió corriendo a la calle. A los hombres les dijeron que se pusieran en cuclillas en las camas de los camiones, que se pusieran las manos en la cabeza y que cerraran la boca. Alan miró a Bapir, que permanecía junto a su puerta destrozada, con la cabeza gacha.
Junto con otros niños, mujeres y ancianos, Alan persiguió a los pesados camiones, cuyos enormes neumáticos de goma levantaban nubes de polvo mientras se llevaban a los hombres entre los gritos ansiosos de sus seguidores. Los hombres mayores, desarmados y horrorizados, buscaron armas y corrieron montaña arriba, pidiendo a los Peshmerga que bajaran a la ciudad para enfrentarse a los soldados armados hasta los dientes.
Alan siguió al camión que transportaba a sus tíos mientras subía por la ladera del centro de la ciudad. Su corazón nunca había latido tan deprisa. El camión se detuvo en lo alto de la colina y sacaron a los prisioneros. Sobre el duro suelo, los prisioneros recibieron una pala y se les ordenó cavar.
"Ebn-al-ghahba", escupieron los soldados, "Hijo de puta". Se ordenó a los furiosos transeúntes que retrocedieran. La gente obedeció a los AK-47.
La suciedad salpicaba el cuerpo, el pelo y las pestañas de los prisioneros cuando sus palas rompían la tierra. El sudor chorreaba por sus caras y las lágrimas caían sobre las manos que amortiguaban los sollozos. Alan miró el pis que corría por los pantalones de un chico a su lado, a una mujer detrás de él que se arañaba la cara y gritaba: "Dios, Dios, Dios", a un hombre mayor que temblaba incontrolablemente, con la mano a duras penas aferrada a su muleta. Alan no parecía estar en posesión de su propio cuerpo helado.
Una vez cavadas las trincheras, se ordenó a la mitad de los prisioneros que bajaran a las zanjas, y al resto se les obligó a palear tierra hasta la barbilla de sus amigos y parientes. Bapir había llegado por fin a la cima de la colina; encontró a Alan en la primera fila de espectadores, royéndose la uña del pulgar mientras observaba. Alan suplicó a su abuelo que pusiera fin a aquella crueldad.
Bapir le abrazó. "Estos jóvenes serán liberados en unos días". Apretó la cabeza de Alan contra su pecho. "Los enviarán de vuelta a casa, bawanem, quizá con ampollas y moratones, pero se pondrán bien. Reza por ellos". Sus manos temblaban mientras apretaba las de Alan. "Que llueva antes de que estos hombres mueran de sed".
Alan buscó entre la multitud hasta encontrar al tío Soran levantando un montón de tierra con su pala. El agarre de Soran se aflojó cuando miró a los ojos de su hermano Hewa, cuyo nombre significaba "esperanza". Hewa estaba de pie en el hoyo, esperando a ser enterrado por su pariente más cercano, un hombre con el que había jugado de niño y en el que había confiado durante toda su vida.
"Hazlo, Soran", dijo, con los ojos brillando desde el agujero. Un soldado barbudo vestido de camuflaje vio que Soran dudaba. "¡Kalb, ebn-al-kalb!" -Perro, hijo de perro- ladró, y blandió su Kalashnikov contra Soran, el cañón le rebanó la piel bajo la oreja izquierda.
Soran gruñó, casi ahogándose, mientras se giraba. Con la pala, apartó el Kalashnikov de modo que el arma golpeó a su dueño en la cabeza, cortándole el cuero cabelludo. Alan se estremeció. Las balas llovían desde todas direcciones. Soran se desplomó. Su sangre salpicó a Hewa, que gritaba y se acercaba al cuerpo perforado, tirando de él hacia delante, apretando la cara contra la mejilla sangrante de su hermano.
Gritando, Bapir intentó correr hacia sus hijos, pero docenas de armas le apuntaban al pecho, docenas de manos le retenían. La lluvia de disparos no cesaba; golpeaba a los hermanos abrazados, pintándolos de rojo a ellos y al suelo que los rodeaba.
Sus tíos, aún abrazados, estaban enterrados en un agujero. La mitad de los prisioneros seguían cubiertos de tierra hasta la barbilla. Los noventa y cinco hombres restantes fueron enviados a las otras trincheras y los soldados los enterraron hasta la cabeza. Alan se quedó mirando las filas y filas de cabezas humanas, un jardín de agonía.
Embriagados de poder, los soldados patearon las cabezas expuestas de los prisioneros, golpearon a algunos con las culatas de sus fusiles y se mofaron de ellos. En lo alto de la colina, Bapir sollozaba con tal fuerza que sus lamentos hicieron temblar la tierra, sintió Alan. Se agarró a los hombros encorvados de Bapir y se sintió imposiblemente pequeño.
Un hombre quemado por el sol y un vecino de rasgos contraídos abrazaron a Bapir, luego colocaron los temblorosos brazos del anciano alrededor de sus hombros y lo acompañaron colina abajo.
"¿Dónde están mis otros hijos?" Bapir jadeó.
"Vamos a llevarte a casa", le dijeron los vecinos.
Alan quería ir con su abuelo, pero tenía miedo de moverse. Si daba un paso, la pesadilla se haría realidad. Oteó la colina en busca de sus otros tíos, que tal vez estuvieran enterrados en alguna trinchera lejana y no pudieran moverse. No pudo verlos. Ni siquiera Bapir estaba a la vista.
La algarabía se apaga. Los desconocidos que habían presenciado la escena estaban unidos por el espanto, sus miradas intercambiadas eran el único consuelo que podían ofrecerse unos a otros. Sus cabezas parecían moverse a cámara lenta, como si todos estuvieran suspendidos bajo el agua. Alan respiró la atmósfera de horror silencioso, de histeria pausada.
De repente, la gente gritó aterrorizada. Desde la carretera se acercaban varios tanques blindados. Alan se tambaleó hacia atrás, llevándose una mano a la boca. No podía huir ni frenar el martilleo de su corazón, que amenazaba con estallar. Cuando la multitud, presa del pánico, avanzó, las armas dispararon al aire para contenerla.
Los tanques avanzaron.
La mente de Alan no podía procesar la escena que tenía delante. Gritos. Maldiciones. Súplicas. La risa diabólica de los soldados. Sintió que una parte invisible de sí mismo se desprendía y se fundía con el suelo. Ya no era Alan.
Los tanques tardaron muchísimo tiempo en pulverizar las cabezas de los prisioneros.
El hedor metálico de la sangre, de la carne humana aplastada y de los cráneos, el fétido olor de la muerte se abrió paso hasta las fosas nasales y la garganta de los espectadores. Los más afortunados vomitaron. Alan no.
Mientras las gigantescas pisadas metálicas trituraban a su familia y a los demás kurdos hasta convertirlos en nada, Alan aspiraba entrecortadamente.
Bapir yacía en la cama de su casa, dando vueltas angustiado, con una mano sobre el pecho dolorido. Junto a él, su esposa derramaba lágrimas silenciosas. Aunque no habían presenciado el aplastamiento de sus hijos, aquel día se derrumbaron con el corazón roto, uno tras otro. Alguien fue a buscar a un médico.
El padre llegó a casa de sus padres ajeno a la tragedia, tras haber tomado un camino inusual para salvaguardar su tesoro. Su artículo mecanografiado estaba metido bajo la camisa. En sus ojos brillaba la alegría del logro y la esperanza por su pueblo. Luego encontró a sus padres en su lecho de muerte. A trozos, los vecinos le hablaron de la masacre, de cómo los soldados del Baas -ordenados por el presidente Aref y el primer ministro Al-Baker- habían castigado a los kurdos por atreverse a exigir la autonomía.
El padre corrió hacia la colina, donde se reunieron niños desconcertados que se aferraban unos a otros. Junto a ellos, un grupo de adultos se lamentaba y lloraba, se echaba tierra al pelo y se golpeaba la cara de terror.
"Los bastardos británicos armaron Bagdad para matarnos. Sus tanques, sus aviones, sus malditas bombas incendiarias y el gas mostaza que mataron a los iraquíes hace cuarenta años nos están matando ahora a nosotros", dijo el padre a nadie en particular.
Luego se limitó a contemplar con ojos impertérritos el montículo sangriento de su pueblo pulverizado, sus hermanos.
Al ver la reacción aturdida de su padre, Alan finalmente dejó que brotaran los sollozos que había contenido desde que vio por primera vez a los soldados. Otros niños siguieron su ejemplo. Lágrimas y mocos rodaban por los rostros polvorientos de los niños y niñas que habían sido abandonados tanto por los vivos como por los muertos.
Alan corrió hacia su padre y se agarró a su pierna. "¡Baba gian, Baba!", gritó. Su padre tardó unos instantes en darse cuenta de su presencia y le abrazó.
"Nos iremos de Iraq. No viviremos más aquí". Un deseo irrefrenable de estar en cualquier sitio menos aquí también tiró de las tripas de Alan.
Algunas mujeres estoicas y unos cuantos ancianos enterraron sin lágrimas los restos inidentificables. Depositaron piedras sin tallar fila tras fila y pidieron a Alan y a los demás niños que recogieran flores silvestres y rosas rosas de la ladera de la colina, colocándolas también en filas.
Alan chupó la sangre que goteaba por su dedo índice, desgarrado por las espinas de la rosa.
"¡Alan!", gritó una mujer a la que Alan no reconoció. Otros tres chicos se giraron al oírla; uno corrió hacia ella. Alan era un nombre popular, que significaba "abanderado". Daba testimonio de lo que se esperaba de los hijos de una nación sin Estado, que tenían que luchar contra la inexistencia.


